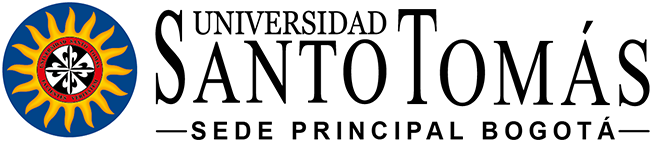Por: Sigifredo Romero Tovar
Instituto de Estudios Socio-Históricos Fray Alonso de Zamora
06/05/2020
Experimentamos una alteración radical de nuestra relación con el tiempo y con el espacio. Urge proyectar reflexiones al respecto sobre amplios horizontes. Frente a nosotros: el abismo.
¿Quién hubiera imaginado hace 6 meses que estaríamos en estas? La verdad es que los epidemiólogos. Y probablemente los historiadores de las epidemias. Pero principalmente el equipo de PREDICT, un programa de USAID que fue cerrado por el gobierno de Trump semanas antes de que irrumpiera el Covid-19 y que se dedicaba precisamente a la investigación de virus de origen animal con potenciales pandémicos. Los virus de la familia Corona eran justamente objeto de estudio de PREDICT. Pero tampoco podemos decir exactamente que, para el resto, y mucho menos para las autoridades, el virus apareció de la nada. Cuando llegó a Colombia por ejemplo ya la muerte se paseaba por Europa.
La historia siempre se anuncia una, dos, varias veces antes de irrumpir. Ahora que ha irrumpido, para la gran mayoría el virus, o mejor, la cuarentena se ha convertido en su conexión más directa con un fenómeno histórico a escala global. Para esa mayoría, esta situación es “de película”. Y por eso proliferan en internet las recomendaciones de películas sobre epidemias y zombis. Yo personalmente me he visto un par (Spoiler alert!): los gringos nos salvan. “Como de película”. El referente pop niega el referente histórico. Sentir la pandemia y sus consecuencias como una fantasía hollywoodense irrespetuosa de las leyes más básicas de la física es una negación de las grandes pandemias de la historia.
De las cuales hay muchas. La peste bubónica, que también salió de Asia, pudo haber acabado con hasta 2 tercios de la población europea entre 1347 y 1352. Súmense a eso los inviernos extremos, las recurrentes hambrunas y las guerras que configuraron las crisis del mundo medieval en el siglo XIV. Si a alguien le parece atisbar en lo que estamos atravesando ahora los signos del fin o de la segunda venida, haría bien en echar un vistazo al siglo XIV: muchos poblados perdieron la totalidad de su población, se recurrió a los pogromos, al suicidio, al infanticidio y al canibalismo. Desesperación generalizada.
Frente a eso, la actual pandemia palidece. También palidece frente a las decenas de millones de muertos y la destrucción generalizada de las guerras mundiales, así como frente a la posibilidad concreta y cercana del apocalipsis nuclear en octubre de 1962. Ni hablar de que palidece frente a la catástrofe ecológica planetaria en curso con la cual guarda importantes vasos comunicantes; el más específico es la relación causal directa entre la agresión a la naturaleza y la propagación de enfermedades.
¿Qué hace pues tan diferente a esta pandemia? Hasta el momento no es su impacto en la historia porque las consecuencias a mediano y largo plazo son por ahora objeto de especulaciones muy dispares. Ciertamente tampoco es el número de muertos. La novedad aquí es que sólo para muy pocos en el planeta esta pandemia no ha trastocado su cotidianidad de manera significativa. Incluso el problema más imperioso para nuestra especie, la destrucción planetaria causada por la modernidad capitalista, sigue siendo para muchas personas una serie de informaciones aleatorias en la televisión, un tema más. Esta pandemia no. Esta ha irrumpido de muy diversas maneras en la vida diaria de una enorme cantidad de personas a nivel mundial. O como se gusta tanto decir: “nos ha tocado a todos”, eufemismo que oculta el hecho de que no hay nada que nos toque a todos por igual.
Por ello difícilmente hablamos de otra cosa que no sea la pandemia. Heme aquí, masajeando aquello que “nos toca a todos”. O más bien, de lo que nos toca a todos de una manera anormal, palpable, fácil de señalar, a diferencia por ejemplo de los ciclos de la economía y los conflictos políticos que nos determinan como fuerzas invisibles pero poderosísimas. La Violencia aun habita nuestras pesadillas, la Guerra Civil se encuentra detrás de los ojos del pueblo español, no hay un momento de nuestro día en que los efectos de la carrera espacial no nos atraviesen, los compuestos químicos de las guerras del siglo XX hierven bajo nuestras pieles.
Tenemos una gran capacidad para señalar lo evidente que usualmente deviene en costumbre de revolcarnos en las superficies. Añádase a esto nuestra incapacidad para salir de nosotros, de nuestros encierros de siempre. Si no “nos toca”, no lo percibimos. Los niños destrozados por las bombas en Yemen y en Siria, los líderes sociales del Cauca “no nos tocan”. Mucho menos nos tocan los muertos del siglo XIV y de 1918. Vidas vividas intensamente, muertes igualmente intensas son invalidadas por el tiempo y la distancia.
Nuestra comprensión del espacio-tiempo humano es limitadísima. Más allá de los dos metros, el abismo. Y no me refiero solo a la comprensión racional de fenómenos históricos sino más explícitamente a nuestra empatía por otros que, como nosotros, tienen un sistema nervioso que los deja al amparo del dolor, como el nuestro, pero que se encuentran más allá de nuestro horizonte inmediato. Cuando era un niño se me hacía difícil concebir que todas las otras personas vivieran como yo, sintieran como yo. Fantaseaba con que fueran máquinas envueltas en trapos.
Un poco como esta cuarentena, vivimos atrapados en un presente inmutable. Habitamos el presente como en un paréntesis en la historia que, creemos, no se parece a nada más que haya pasado antes, a nada que pueda pasar en otras geografías y quizás más importante, a nada de lo que pueda pasar en el futuro. Soy historiador. Mi principal preocupación es el futuro. Me preocupa el futuro porque soy historiador. Honestamente pienso que la comprensión del pasado debería conducirnos a la idea de que aquello que pasó antes puede pasar después y puede pasar ahora. De lo contrario, en lo que se refiere a nuestra capacidad de aprendizaje histórico, las tragedias del pasado habrán sido en vano.
En los últimos años, la neurociencia ha observado de manera más definitiva un hecho del que ya sabían no tan a ciencia cierta: que nuestra capacidad para imaginar se alberga en la misma región del cerebro donde se alberga nuestra capacidad para recordar. Si digo entonces que necesitamos imaginación estoy diciendo que necesitamos memoria. El pensador indígena Ailton Krenak ha observado recientemente sobre la destrucción ecológica global que ellos, los indígenas, vivieron hace mucho tiempo lo que el resto de nosotros se apresta a experimentar apenas ahora. Para ellos el fin del mundo llegó en el siglo XVI (o fim do mundo foi no século XVI) en la forma de una ruptura total del espacio tiempo, en el cual, vale la pena recordar, los virus jugaron un papel crucial. Ese mundo sucumbió, como no hay ninguna razón para no pensar que puede pasar con el nuestro, ante las enfermedades, la esclavización y el despojo. Desesperación generalizada, el rechinar de dientes bíblico.
Estamos lejos de prestar la suficiente atención a eso. Estamos atrapados en nosotros mismos, en el aquí, en el presente como si el horror fuese una imposibilidad fenomenológica, como si nunca hubiese tenido lugar, como si no estuviese teniendo lugar justo ahora.
Mientras tanto, la destrucción planetaria, a pesar de la breve ralentización que esta pandemia está significando, avanza, irrevocable sobre nosotros. O mejor, desde nosotros. En una cosa la muerte de la naturaleza causada por la modernidad capitalista se parece a la actual pandemia. Enfrentarla requerirá una alteración radical de nuestro modo de vida. A ver si me pongo claro con aquello de muerte de la naturaleza: destrucción multidimensional de la naturaleza, de los ecosistemas, de los paisajes, alteración radical del clima, extinción masiva de especies, derretimiento de los polos, acidificación de los océanos, contaminación petroquímica a escala global, etc.
Este acumulado de fenómenos constituye una seria amenaza para la sobrevivencia de la especie como un todo, pero no parece inmediata. No es casualidad. Así como pasó en tantos países con la pandemia, la catástrofe planetaria se niega, se invisibiliza, se minimiza y se normaliza. Se asume que desaparecerá, como por milagro. Si alguien se quiere hacer una idea gráfica de la visión desde the powers that be de la catástrofe planetaria, véase las absurdas declaraciones de Trump sobre la pandemia: desaparecerá por milagro, lo conseguiremos, somos buenos en eso, estamos haciendo un gran trabajo y en últimas, quizás, haya que inyectarse desinfectante.
Y así como el gobierno norteamericano se deshizo de las herramientas que le servirían para enfrentar e incluso advertir la pandemia, la sociedad humana planetaria ha estado deshaciéndose durante los últimos 40 años, en virtud de la imposición del neoliberalismo, de la única herramienta mediante la cual podríamos enfrentar la catástrofe: la política.
Los paralelos entre la destrucción planetaria y la pandemia del Covid-19 son conmovedores. Ambas desnudan unos sistemas de gestión humana anquilosados, ambas han dado pie al maltusianismo y al anti-humanismo: “nosotros somos el virus”. Por lo mismo, las dos son caldo de cultivo para el fortalecimiento del ecofascismo. Para enfrentarlas se han hecho propuestas demenciales: mientras el presidente norteamericano propone que la gente se inyecte desinfectante para pisos, los geo-ingenieros proponen alteraciones profundas a escala global con consecuencias impredecibles para enfriar el planeta. Perdón: para poder enfriar el planeta artificialmente sin tener que dejar de calentarlo. Makes any sense? Ambas, finalmente, desnudan la irracionalidad de nuestro modo de vida.
Encarnar los infiernos de la historia, entender que lo ominoso es real, es advertir peligros existenciales como los que estamos atravesando ahora. Para ello hay que proyectarse más allá de los limitados horizontes espacio-temporales actuales. En cierto sentido, la catástrofe planetaria nos la está haciendo más fácil: su negación se nos hace cada vez más difícil.